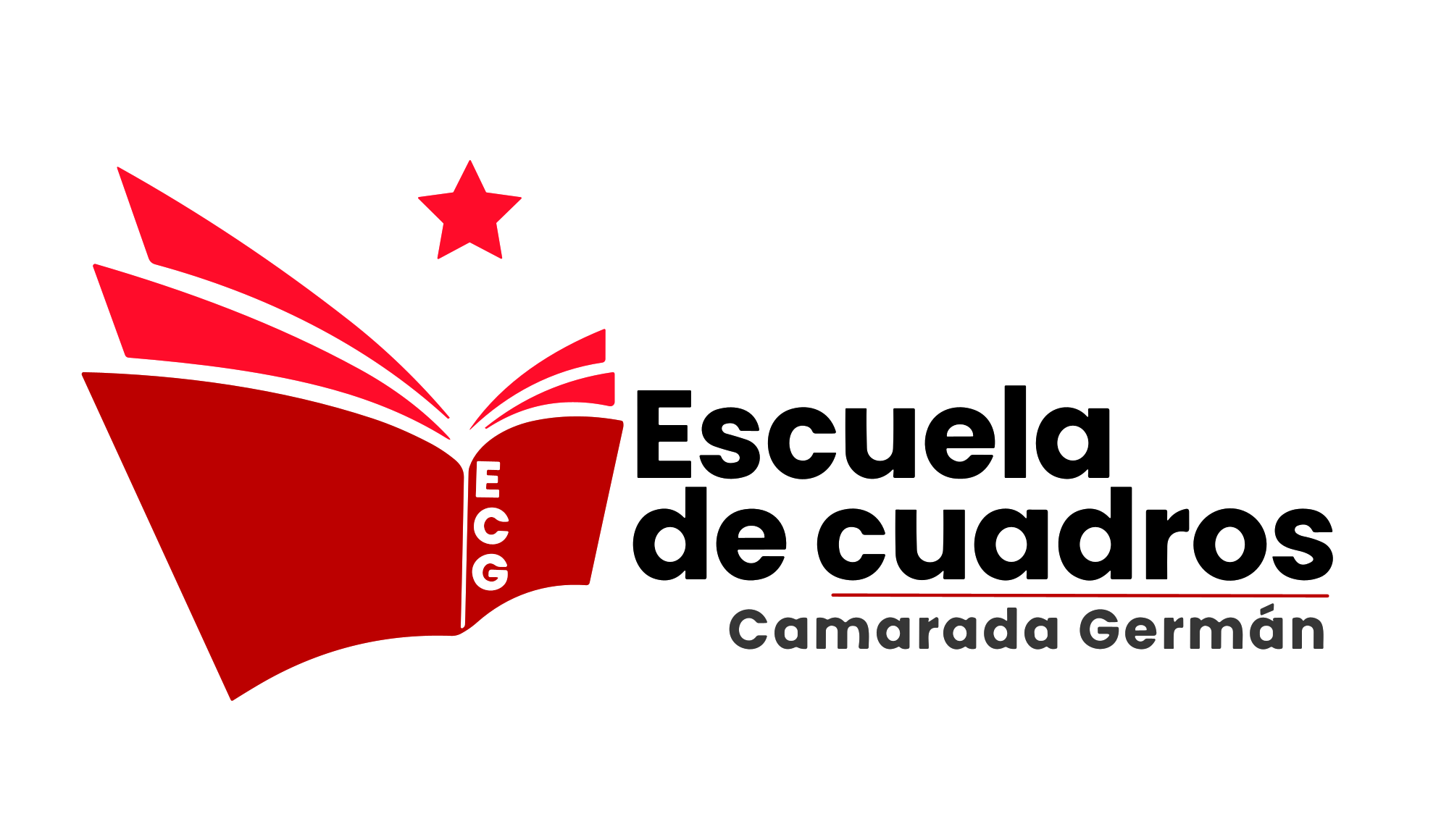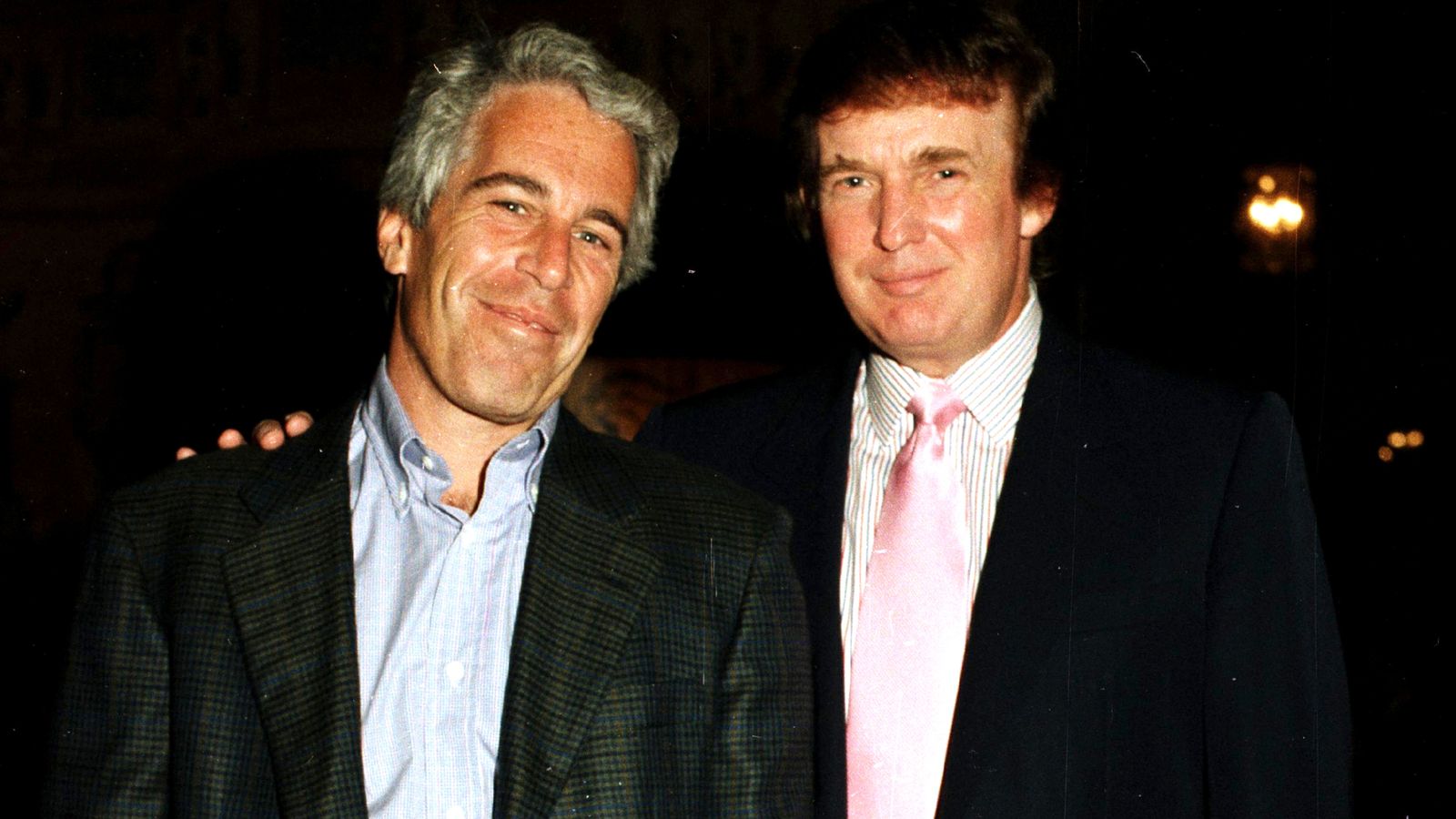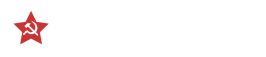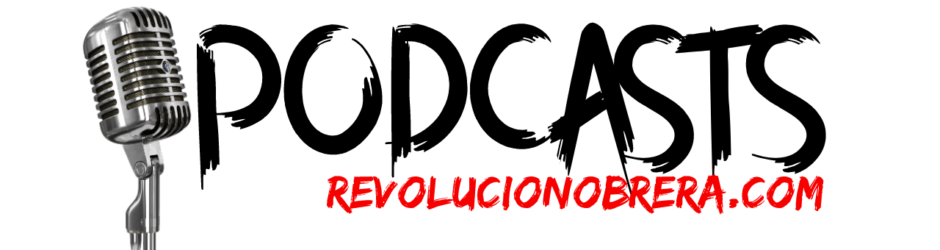Hoy rendimos homenaje a una mujer valiente, a una esclava insatisfecha que en 1920 sublevó al campesinado del norte de Colombia y cuyo legado debe continuar siendo inspiración para las luchas actuales de las mujeres, las campesinas y, en general, de todo el pueblo trabajador. Esa mujer es Juana Julia Guzmán, la «Robatierras», una campesina que volcó su sufrimiento en la acción revolucionaria, convirtiéndose en un emblema de resistencia y organización popular.
Juana Julia Guzmán nació el 27 de mayo de 1892, en Corozal (Sucre), en el seno de una familia campesina. Desde sus primeros años comenzó a trabajar como clasificadora de hojas de tabaco, lo que le permitió forjar un espíritu de solidaridad y lucha.
En 1916, se trasladó a Montería para vender su fuerza de trabajo como sirvienta, cantinera y ventera. Allí, entre las batallas cotidianas de los más humildes, conoció a Vicente Adamo, un socialista italiano que, como ella, comprendió que la única forma de superar la miseria que nos impone el capitalismo imperialista es con la organización, la movilización y la lucha.
Juntos fundaron, el 22 de abril de 1918, la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería (Córdoba), una de las primeras organizaciones obreras de este país, que buscaba mejorar las condiciones laborales y transformar la estructura económica y social; en ella se congregaron campesinos, carpinteros, ebanistas, herreros, talabarteros, trabajadores a destajo, vendedores del mercado y zapateros.
Juana y Vicente también fundaron «El Baluarte Rojo», una organización que nació en los terrenos de lo que había sido Lomagrande. Este baluarte unió a los artesanos, los campesinos y los obreros para, a través de la lucha colectiva, demostrar que los terrenos ocupados por los terratenientes eran tierras baldías; en consecuencia, refutaron el derecho de estos terratenientes sobre las mismas. De manera paralela, combatieron la «matrícula», una nueva forma de esclavitud impuesta por las clases dominantes, que surgió tras la abolición formal de la esclavitud bajo la falsa ley burguesa.
Los contratos de matrícula señalaban que los jornaleros, trabajadores a destajo o concertados debían presentarse en los sitios de trabajo con sus respectivos animales, instrumentos de trabajo y comida. Una vez firmado el contrato, los administradores podían someterlos a diferentes maltratos y abusos, e incluso esclavizarlos de por vida.
Frente a esas injusticias impuestas por las clases dominantes, El Baluarte Rojo asumió la lucha con firmeza y determinación, recurriendo a las vías de hecho. En su combate, destruyeron los cepos y muñequeros, se opusieron a la práctica de intercambiar o vender a los «matriculados», rechazaron al pago de dobles jornadas por incumplimiento, así como a la exigencia de pagar un mes de salario en caso de retiro.
Y la lucha contra la «matrícula» no fue en vano: el 30 de marzo de 1921, se conquistó la derogación de las antiguas ordenanzas. Además, lograron mejoras en los salarios, la alimentación, el acceso al botiquín de los peones y una reducción del usurero interés del 10 % mensual.
Fue gracias a esa lucha que —en este país marcado por la concentración de la tierra en manos de unos cuantos terratenientes— se formaron ligas campesinas como la de Moniquirá, Líbano, Nilo y Viotá, y la resistencia campesina a la usurpación de tierras por parte de los terratenientes se extendió a lo largo y ancho de Colombia.
Con tan solo 27 años, el 7 de febrero de 1919, Juana Julia fundó la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer, una organización que agrupaba a mujeres trabajadoras como bailadoras de fandango, cocineras, fritangueras, lavanderas y vendedoras. A través de esta organización se impulsó una lucha incansable por los derechos de la mujer, enfocándose en aquellas que, en su condición de trabajadoras al servicio de patronas blancas, sufrían maltratos físicos extremos y abusos económicos, pues las mujeres blancas se aprovechaban de las mujeres analfabetas y carentes de conocimientos básicos de contabilidad. Como señaló Juana: «Había la necesidad de organizarse la mujer porque sufrían mucho, los salarios mínimos y como todas eran trabajadoras: la que no era lavadora era cocinera, la que no era cocinera era vendedora de carnes allá en el mercado».
A pesar de que la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer se diferenciaba de la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería (Córdoba), ambas organizaciones unieron sus esfuerzos y trabajaron conjuntamente en una misma casa. Así, el movimiento obrero colombiano fue un precursor en la unificación de las luchas de los sexos, al vincular las reivindicaciones de las mujeres con la resistencia contra la explotación obrera y latifundista. Fue en esa casa donde fundaron el Centro Obrero, en cuyo salón principal, ondeaba con orgullo la Bandera Roja, con el célebre símbolo de los tres ochos: «8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso». Este espacio contaba con una escuela obrera, el Hospital Socialista y una biblioteca popular, pues Juana Julia comprendía que el conocimiento y la organización son herramientas fundamentales para la emancipación del pueblo. En la biblioteca popular, a través de la lectura, las mujeres no solo fortalecían sus convicciones, sino que también forjaban sus discursos y preparaban las batallas de clase que librarían en su lucha por la igualdad.
Con Vicente Adamo, realizaron una histórica asamblea de campesinos y obreros de la costa atlántica denominada Asamblea Mixta Obrera del Litoral Atlántico, que se llevó a cabo en Montería entre el 21 y el 27 de enero de 1921. Este evento democrático y popular se realizó con el propósito de unir las luchas de las diversas agrupaciones obreras de la costa atlántica y así avanzar en la lucha popular por sus reivindicaciones.
Esta Asamblea representó un paso crucial en la construcción de un partido obrero en Colombia, ya que Juana Julia comprendió que la lucha por la tierra y los derechos de las mujeres debía estar intrínsecamente vinculada a la organización revolucionaria del campesinado y el proletariado, pues cuando las mujeres, los campesinos y los obreros se organizan, el sistema opresor y explotador tiembla.
El 7 de septiembre de 1921, la lucha contra los terratenientes alcanzó un punto crítico: en El Baluarte Rojo la confrontación resultó en el asesinato de cuatro campesinos y del teniente Alfredo Navas. Las clases dominantes desataron una feroz represión y persecución, que culminó con el encarcelamiento de Juana Julia Guzmán, Vicente Adamo y sus seguidores, en la prisión de Cartagena. Después de tres años, se demostró que la bala que asesinó a Navas provenía de las armas de los militares y Juana Julia, Adamo y sus compañeros fueron absueltos. No obstante, en 1927, pese a una campaña de solidaridad liderada por María Cano, Raúl Eduardo Mahecha e Ignacio Torres Giraldo, Vicente Adamo fue expulsado del país, como una represalia del Estado colombiano —representado en ese momento por Miguel Abadía Méndez— que desde siempre ha perseguido a los luchadores revolucionarios.
Tras la expulsión de Vicente Adamo, Juana Julia asumió la dirección de los baluartes en Córdoba, manteniendo firme la resistencia agraria durante las décadas de 1940 y 1950; pero la reacción de los terratenientes se intensificó buscando desmantelar las colonias fundadas por los campesinos y apoderarse de esas tierras. En 1951, ante las amenazas y la persecución derivadas de su trabajo revolucionario, Juana Julia se vio obligada a abandonar Lomagrande y se refugió en Montería. Allí, pese a la creciente presión, continuó su labor con los campesinos y la recuperación de tierras en el Caribe colombiano.
Juana Julia Guzmán murió en una choza del barrio Granada, de Montería (Córdoba), el 29 de marzo de 1975. A los 83 años se fue rodeada del combativo afecto de compañeros y compañeras campesinas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), a quienes había acompañado durante muchos procesos de apropiación, transmitiéndoles su experiencia de lo que significa la lucha campesina.
Juana Julia, con su implacable lucha contra el latifundio, es un símbolo no solo de las mujeres campesinas, sino de todos aquellos que combatimos porque otro mundo sea posible. Su historia es también la historia de la resistencia de la mujer colombiana frente a un sistema capitalista que la explota y la oprime doblemente. Juana Julia representa la fuerza inquebrantable de la mujer rebelde que, organizada, reclama lo que le corresponde. Su lucha incansable se resume en una de sus frases más poderosas: «La mujer cuando despierta se vuelve brava: es como la vaca que, distinto al toro, arremete y pega con los ojos abiertos».