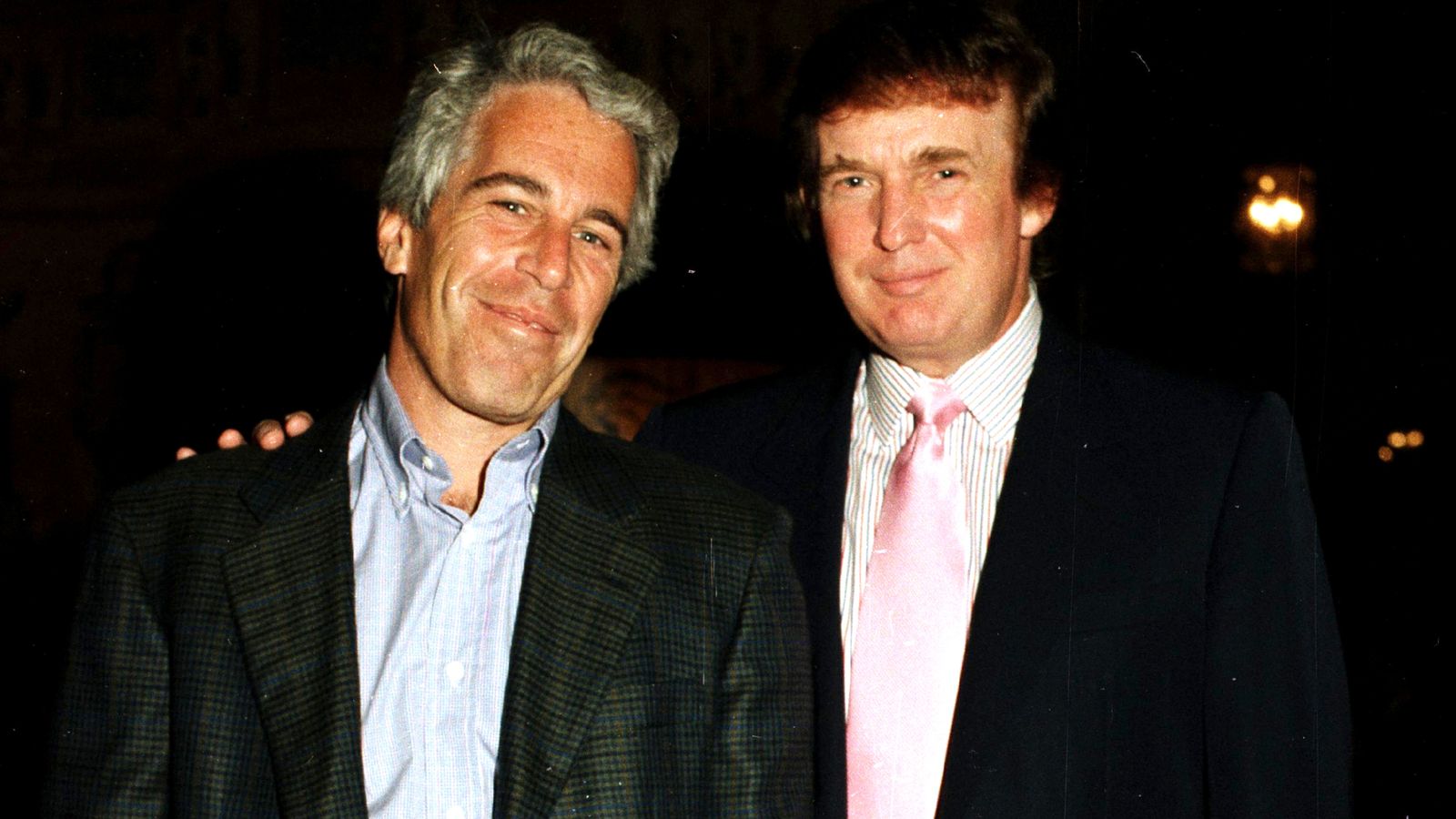Con esta entrega de la apasionante biografía de Marx damos fin al Capítulo VII, que da cuenta de los agitados días del proceso contra los comunistas en Colonia. La próxima semana iniciaremos la publicación del capítulo ocho que habla de la sociedad de los geniales fundadores del socialismo científico: Marx y Engels.
CAPITULO VII
DESTERRADO EN LONDRES
6. EL PROCESO DE LOS COMUNISTAS DE COLONIA
Desde las detenciones efectuadas en mayo de 1851, Marx había seguido con vivo interés el curso de la investigación, aunque, por el momento, apenas podía hacerse nada, pues la acción judicial se paralizaba a cada instante, por falta de «hechos objetivos para la acusación», como lo atestiguaba incluso el Ministerio Fiscal del Tribunal de Apelación de Colonia. A los once acusados no se les pudo probar sino que estaban afiliados a una sociedad secreta de propaganda, hecho que el Código Penal no castigaba.
Pero era voluntad del rey que la «valiosa personalidad» de Stieber llevara adelante su «ensayo», brindando al público prusiano el espectáculo, tanto tiempo y con tanta justicia anhelado, de un complot descubierto y —sobre todo— reprimido, y Stieber era demasiado buen patriota para no plegarse a la voluntad de su señor y rey. Para comenzar dignamente, empezó con un robo con fractura, haciendo que uno de sus secuaces forzara la mesa del despacho de un tal Oswaldo Dietz, secretario en la Liga de Willich. Su certera intuición policíaca le decía que en los manejos irreflexivos e imprudentes de este grupo encontraría para el logro de su augusta misión posibilidades que el «partido de Marx» no le brindaba.
En efecto, valiéndose de algunos documentos robados y de todo muy eficazmente, consiguió urdir una especie de «complot franco-alemán en París», que fue pretexto para que el jurado de París, en febrero de 1852, condenara a penas de prisión más o menos largas a unos cuantos desdichados obreros alemanes. Pero, por mucho que Stieber desplegó sus artes, no pudo conseguir establecer relación alguna entre esto y los acusados de Colonia; el «complot franco-alemán» no proyectaba sobre ellos ni la sombra de una prueba. Por el contrario, lo que hacía era poner de relieve la enemistad existente entre el «partido de Marx» y «el partido de Willich-Schapper». En la primavera y el verano de 1852, estas diferencias se agudizaron, tanto más en cuanto Willich seguía haciendo causa común con Kinkel, cuyo regreso de Estados Unidos volvía a alimentar las discrepancias, ya de por sí bastante grandes, que reinaban entre los emigrados. Los emisarios no habían conseguido reunir los 20.000 dólares que se calculaban como fondo indispensable para el empréstito nacional revolucionario, sino solamente la mitad, y los emigrados democráticos no solo se quebraban las cabezas, sino que incluso llegaban a estrellárselas materialmente, discutiendo a qué habrían de destinarse esos fondos. Por último, se dispuso depositar las mil libras esterlinas —el resto se había ido en gastos de viaje y otras atenciones— en el Banco de Westminster, para las necesidades más apremiantes del primer gobierno provisional que se instituyera. No pudo dárseles tal empleo pero, por lo menos, todo aquel enredo condujo, después, a un resultado bastante satisfactorio: quince años más tarde, los famosos fondos ayudarían a la prensa de la socialdemocracia alemana a vencer no pocas dificultades, en sus comienzos.
No se habían acallado todavía los clamores en torno a este tesoro de los Nibelungos, cuando Marx y Engels retrataron a los héroes de los dos bandos de unos cuantos plumazos, que desgraciadamente no han pasado a la posteridad. El motivo ocasional de esto fue un coronel húngaro llamado Banya, que se les presentó con una patente extendida de su puño y letra por Kossuth, en la que se lo acreditaba como presidente de policía de los emigrados húngaros. En realidad, el tal Banya era un espía cosmopolita, y pronto habría de desenmascarar su condición, entregando al Gobierno prusiano el trabajo que Marx le confiara para un librero de Berlín. Marx lo puso inmediatamente en evidencia por medio de una denuncia firmada por él y publicada en la Gaceta Criminal de Nueva York, pero el trabajo se perdió sin que, hasta la fecha, haya podido recuperarse. Si el Gobierno prusiano pensaba que, al apoderarse de él, encontraría datos comprometedores para el proceso de Colonia, perdía el tiempo.
En sus esfuerzos desesperados por encontrar pruebas contra los reos, había ido dilatando la difusión pública del proceso por una cosa u otra, con lo cual no hacía más que aumentar la expectativa del distinguido público, hasta que, por fin, en octubre de 1852, no tuvo más remedio que levantar el telón y dar comienzo al espectáculo. Como, a pesar de todas las deslealtades de la policía, no había manera de probar que los acusados tuvieran algo que ver con «el complot franco-alemán», es decir, con un complot fraguado por los secuaces de la policía durante su prisión preventiva, en el seno de una organización con la que vivían en abierta hostilidad, Stieber se decidió a dar un golpe sensacional, exhibiendo el «libro original de actas del partido de Marx»; es decir, el libro de actas de las sesiones en las que Marx y sus correligionarios habían discutido aquellos planes infames para sacar de quicio el mundo entero. El tal libro de actas era una vil falsificación preparada en Londres por los secuaces Carlos Fleury y Guillermo Hirsch, bajo la dirección del teniente de policía Greif. No era necesario entrar en el análisis del absurdo contenido, para comprender que se trataba de una falsificación: bastaba fijarse en la forma y el aspecto externo del documento; pero Stieber contaba con la estupidez burguesa de los jurados, cuidadosamente escogidos, y con la severa fiscalización del correo, para cortar todo posible esclarecimiento desde Londres.
Sin embargo, este indecente plan fracasó por la energía y la agudeza con las que Marx supo hacerle frente, a pesar de no encontrarse preparado para una campaña agotadora, que habría de durar varias semanas. El 3 de septiembre le escribía a Engels: «Tengo a mi mujer enferma, a Jennita enferma, a Lenita con una especie de fiebre nerviosa. Al médico no podía ni puedo llamarlo, dado que no tengo dinero para medicamentos. Hace ocho o diez días que vengo alimentando a mi familia con pan y papas, y vamos a ver cuánto dura…
He tenido que suspender los artículos para Dana, por no tener dinero para comprar periódicos… Lo mejor que podría ocurrirme sería que la señora de la casa me lanzara a la calle. Por lo menos, de este modo me vería exento de una partida de veintidós libras. Pero no hay que esperar de ella tanta complacencia. Pon encima al panadero, al lechero, al tipo del té, al de las hortalizas, la vieja deuda con el carnicero. No sé cómo voy a salir de este atranco. En estos ocho o diez últimos días, no he tenido más remedio que pedir prestados unos cuantos chelines y peniques a obreros; es lo que más odio, pero he tenido que hacerlo para no perecer». Así de desesperada era su situación por aquellos días, en los que hizo frente a adversarios poderosísimos; pero luchando se olvidaba, como su mujer, de todas las angustias domésticas.
Aún era dudoso el triunfo, cuando la mujer de Marx le escribía a un amigo estadounidense: «Todas las pruebas de la falsificación fueron aportadas desde aquí, con lo cual mi marido se pasaba trabajando los días y las noches. Luego, había que copiarlo todo hasta seis y ocho veces, enviando las copias a Alemania por los más diversos conductos por Frankfurt, París, etcétera, pues todas las cartas dirigidas a mí marido y las enviadas por él a Colonia eran intervenidas y secuestradas. En realidad, toda la lucha gira entre la policía y mi marido, a quien se le quiere achacar todo, hasta la dirección del proceso. Perdone usted que le escriba de un modo tan confuso, pero también yo he tenido que trabajar en esta empresa, y los dedos me arden de tanto copiar. A eso se debe el barullo de esta carta. En este momento llegan, mandados por Weerth y Engels, paquetes enteros de direcciones de comerciantes y de cartas comerciales imaginarias, para poder despachar más seguros los documentos. Nuestra casa está convertida en una gran oficina. Dos o tres personas escriben, otras andan de acá para allá, otras se ocupan de afilar los lápices para que los copistas puedan seguir escribiendo y aportando las pruebas de este escándalo inaudito en el que se halla complicado todo el mundo oficial. De vez en cuando se oye cantar y silbar a mis tres pobres niños, y su papá los llama al orden con palabras severas. ¡Crea usted que es una hermosura!»
Marx salió vencedor de esta lucha; la falsificación de Stieber pudo probarse a tiempo, y el Ministerio Fiscal no tuvo más remedio que renunciar al «desdichado libro de actas» como medio probatorio. Pero el triunfo fue fatal para una buena parte de los acusados. Aquellas cinco semanas de debates pusieron al desnudo un cúmulo tal de infamias policíacas, alentadas por las autoridades superiores del Estado prusiano, que la absolución de todos los acusados hubiera marcado ante el mundo con un hierro candente a ese Gobierno. Para que esto no sucediera, los jurados prefirieron violentar su honor, condenando por tentativa de alta traición a siete de los once procesados; al tabaquero Roser, al escritor Bürgers y al oficial sastre Nothjung a seis años, al obrero Reiss, al químico Otto y al abogado Becker a cinco años, y finalmente a Lessner, del gremio de sastres, a tres años de presidio. Fueron absueltos el dependiente Ehrhardt y los médicos Daniels, Jacoby y Klein. Pero uno de estos cuatro, pese a salir absuelto, encontró el castigo más duro de todos: Daniels murió poco años después de la tuberculosis que contrajera en la celda, durante el año y medio de prisión preventiva; Marx, a quien la viuda transmitió, en una carta conmovedora, el último saludo de su marido, experimentó una gran tristeza por aquella muerte.
Las demás víctimas de este vergonzoso proceso le sobrevivieron muchos años, y algunos volvieron a encontrar acomodo en el mundo burgués, como Bürgers, que llegó a diputado progresista del Reichstag, y Becker, alcalde de Colonia y diputado prusiano años más tarde, y elemento muy bien considerado en el palacio y en el Gobierno por sus elevados sentimientos patrióticos. Mas no todos abandonaron sus banderas; Nothjung y Roser, fieles a la causa, militaron en el movimiento obrero moderno, en sus primeros tiempos, y Lessner sobrevivió bastantes años a Marx y a Engels, entre cuyos camaradas más leales del destierro se contaba.
Después del proceso de Colonia, se disolvió la Liga Comunista, y tras ella, poco después, el grupo de Willich-Schapper. Willich emigró a Estados Unidos, donde habría de conquistar una merecida fama como general de los Estados del Norte en la guerra de secesión, y Schapper retornó arrepentido junto a sus antiguos camaradas.
Entretanto, Marx se disponía a fustigar ante el mundo aquel sistema que había triunfado de un modo tan poco airoso ante el jurado de Colonia. Para esto, puso por escrito las revelaciones del célebre proceso contra los comunistas, que se proponía publicar en Suiza y, de ser posible, en Estados Unidos. El 7 de diciembre les escribía a sus amigos estadounidenses: «Les dará cierta gracia el folleto sabiendo que su autor, al escribirlo, estaba poco menos que recluido en su propia casa por falta de zapatos y de prendas de vestir; amenazado, además, como lo está todavía, de ver caer la miseria más espantosa sobre su familia. El proceso terminó de acorralarme, pues me obligó a dedicar cinco semanas enteras a trabajar por el partido contra las confabulaciones del Gobierno, abandonando todo otro trabajo lucrativo. Además, espantó a los libreros alemanes, con quienes yo esperaba cerrar trato para obtener algún dinero». Pero el 11 de diciembre, Schabelitz hijo, que se había hecho cargo de la editorial, le escribía a Marx desde Basilea, diciéndole que ya estaba leyendo las primeras pruebas de galera. «Tengo la convicción de que el folleto producirá una gran sensación, pues es una obra maestra». Schabelitz tenía proyectado imprimir dos mil ejemplares y venderlos a 10 silbergrosen, dando por supuesto que le secuestrarían al menos una parte de la edición.
Desgraciadamente, se la secuestraron toda, al pretender pasarla desde un pueblito de la frontera de Badén, donde estuvo seis semanas almacenada, al interior de Alemania. El 10 de marzo, Marx le comunicaba a Engels la mala noticia, con estas amargas palabras: «¡Y todavía quieren que no pierda uno las ganas de escribir en estas condiciones! ¿Va uno a pasarse la vida entera trabajando pour fe roí del Pruse?» No pudo saberse cómo había ocurrido la cosa; los recelos que Marx tenía en un principio contra el editor no tardaron en disiparse.
Schabelitz le comunicó que se disponía a distribuir en Suiza 500 ejemplares que había retenido, aunque no parece haber llevado a la práctica la idea; además, el asunto dejó en Marx un amargo resabio cuando, tres meses más tarde, el socio del editor, Amberger, se descolgó pasándole una cuenta de 424 francos por los gastos de impresión.
Lo que no pudo conseguirse en Suiza se consiguió en Estados Unidos, aunque claro está que aquí la publicación de las revelaciones no inquietaba tanto al Gobierno prusiano. Aparecieron en las columnas de la New England Gaceta de Boston, y Engels mandó a hacer a su costo 440 tiradas aparte, para difundirlas con ayuda de Lassalle por la provincia del Rin. La mujer de Marx sostuvo con este motivo una correspondencia con Lassalle, el cual desplegó bastante entusiasmo, aunque por las cartas cruzadas no hay manera de comprobar si se alcanzó o no el fin perseguido.
La publicación encontró un vivo eco en la prensa germano-americana, movilizada contra Marx por Willich, lo cual obligó a aquel a escribir un nuevo folleto polémico contra el atacante, publicado a fines de 1853 con este título: «El caballero de la noble conciencia». No vale la pena arrancar este escrito polémico del pasado en que yace. Como suele ocurrir en estos casos, ambas partes pecaron lo suyo, y Marx, triunfante en el empeño, no tuvo inconveniente en renunciar a su victoria. Ya en 1860 decía, hablando de los primeros años de emigración, que su defensa más brillante no había sido otra cosa que una transacción entre su historia y la historia contemporánea de los gobiernos y de la sociedad burguesa; y que, exceptuadas unas cuantas personas, solo podían reprochárseles sus ilusiones, más o menos justificadas por las circunstancias, y sus tonterías, producto necesario de la extraordinaria situación en la que, de repente y sin esperarlo, se había visto colocado.
Al preparar, en 1875, la segunda edición de sus revelaciones, Marx vaciló un instante acerca de si debía o no suprimir el capítulo dedicado a la fracción Willich-Schapper. Finalmente lo dejó estar, por parecerle que toda mutilación del texto equivalía a la falsificación de un documento histórico. Pero le añadió estas líneas: «La represión violenta de una revolución deja en las cabezas de sus actores, sobre todo de los lanzados por ella al destierro desde su escenario natal, una conmoción que turba, durante un período más o menos largo, el conocimiento, aun de los más capaces. No aciertan a encontrar el rumbo de la historia, no se resignan a ver que la forma del movimiento ha cambiado. Y así se embarcan en aventuras conspirativas y en jugarretas pseudorrevolucionarias, igualmente comprometedoras para sí mismos y para la causa a la que sirven»; así se explican los errores de Schapper y Willich. Este ha demostrado en la guerra de secesión que era algo más que un fantaseador, y Schapper, campeón del movimiento obrero toda su vida, reconoció y confesó, a raíz de fallarse el proceso de Colonia, su momentáneo extravío. Muchos años después, en su lecho de muerte, un día antes de fallecer, hablaba con mordaz ironía de aquellos «tiempos atolondrados de la emigración», por otra parte, las circunstancias en que estas revelaciones fueron escritas explican la dureza de ciertos ataques contra los que, sin darse cuenta, estaban sirviendo al enemigo común. «En momentos de crisis, el perder la cabeza equivale a delinquir contra el partido, y este delito reclama pública expiación». Magnificas palabras, sobre todo en tiempos en los que la preocupación por el «buen tono» campea sobre el respeto a la claridad de los principios.
Peleada una batalla y conquistada una victoria, Marx no era hombre de rencores mezquinos. En 1860, recogiendo algunas crudas alusiones de Freiligrath a los «elementos equívocos y repudiables» que se habían insinuado en la Liga, concedía más de lo que necesitaba conceder, cuando replicaba de este modo: «Las tormentas levantan siempre basura, las épocas revolucionarias no huelen nunca a agua de rosas, y nadie puede librarse en ellas de verse salpicado de lodo. Es natural, no hay escape». Pero enseguida añadía, con mucha razón: «Por lo demás, si se tienen en cuenta los esfuerzos sobrehumanos desplegados contra nosotros por todo el mundo oficial, y que, para aniquilarnos, vuelca sobre nosotros todo el Código Penal, si prestamos atención a todas las injurias que sobre nosotros vierte el hocico de esa ‘democracia de la estupidez’ que no podrá nunca perdonar a nuestro partido el tener más inteligencia y más carácter que ella, si nos detenemos a estudiar la historia contemporánea de todos los demás partidos y, por último, nos preguntamos qué es lo que, en realidad, se puede aducir contra el nuestro, llegaremos a la conclusión de que, en todo el siglo XIX, no hay ningún otro que se caracterice por su pureza».
Disuelta la Liga Comunista, se rompieron los últimos lazos que unían a Marx con la vida pública de su país. A partir de ahora, el destierro, «la patria de los buenos», se convertiría en su segunda patria.