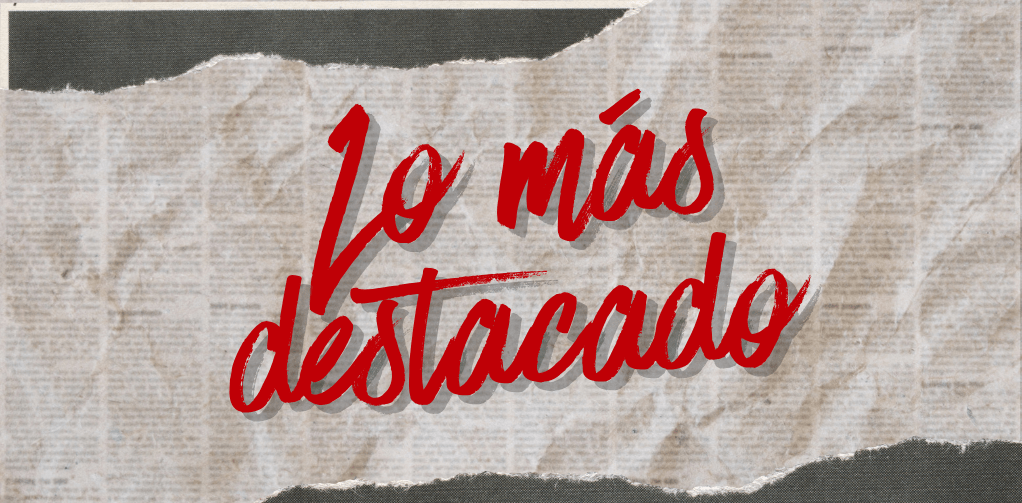Volvemos con otra entrega de la biografía de Carlos Marx de Franz Mehring. Esta vez dando continuidad al Capítulo V que trata de la actividad de Marx en el destierro de Bruselas. La apasionante biografía del fundador del socialismo científico, sirve de inspiración al proletariado consciente para sortear las vicisitudes de esta larga lucha por constituirse en Partido político independiente, instrumento imprescindible para el triunfo de la revolución.
CAPÍTULO V
DESTERRADO EN BRUSELAS
4. EL MATERIALISMO HISTÓRICO
Proudhon había dado a su libro este título: Sistema de las contradicciones económicas, y este subtítulo: La filosofía de la miseria. Marx tituló su obra polémica de respuesta: La miseria de la filosofía, escribiéndola en francés para de este modo triunfar más fácilmente sobre su adversario. Pero no lo consiguió. La influencia de Proudhon sobre la clase obrera francesa y el proletariado de los países latinos en general, lejos de disminuir, se acentuó y Marx tuvo que luchar durante muchos años con el proudhonismo.
Esto no merma, sin embargo, ni mucho menos, el valor de su obra polémica, ni siquiera su importancia histórica. Esta obra es piedra angular no solo en la vida de su autor, sino en la historia de la ciencia. En ella, se desarrollan científicamente, por primera vez, los puntos de vista fundamentales del materialismo histórico. En las obras anteriores, estos puntos de vista relucen con brillo de chispas; más tarde, Marx habría de resumirlos en forma epigramática; pero aquí, en este libro escrito contra Proudhon, los vemos desplegarse ante nosotros con toda la claridad persuasiva de una polémica triunfante. Y la exposición y fundamentación del materialismo histórico es el aporte científico más considerable que debemos a Carlos Marx; representa para las ciencias de la historia lo que la teoría de Darwin para las ciencias naturales.
Engels tuvo una cierta participación en esta doctrina, mayor de lo que en su modestia reconoce, si bien se atiene a la verdad cuando asigna la fórmula clásica en la que se recoge la idea fundamental a su amigo, como obra exclusivamente suya. Cuenta Engels que, al trasladarse a Bruselas en la primavera de 1845, Marx le expuso, ya perfectamente desarrollada, la idea capital del materialismo histórico, el pensamiento cardinal de que la producción económica y la estructuración social de cada época de la historia, calcada necesariamente sobre aquella, forma la base sobre la que se erige la historia política e intelectual de ese periodo; que, por tanto, toda la historia de la humanidad es una historia de luchas de clases, de luchas entre clases explotadas y explotadoras, dominadoras y dominadas, en los diferentes estadios de la evolución social, pero que esta lucha ha llegado por fin a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede emanciparse ya de la clase que la explota y oprime, de la burguesía, sin al mismo tiempo emancipar para siempre y por entero a la sociedad de la explotación y la opresión.
Este pensamiento cardinal es el que Marx dispara contra Proudhon en su obra polémica, como el foco en el que vienen a converger una muchedumbre de rayos de luz. Apartándose bruscamente de la prolijidad tan cansadora de la que adolecían a veces sus polémicas contra Bruno Bauer y Stirner, el estilo tiene aquí una claridad y una síntesis incomparables; ya el barco no zozobra, traído y llevado por el oleaje cenagoso, sino que surca, con las velas desplegadas, las aguas movidas.
La obra se divide en dos partes: en la primera, Marx se nos revela, para citar una frase de Lassalle, como un Ricardo convertido al socialismo; en la segunda, como un Hegel venido al campo de la economía. Ricardo había demostrado que el cambio de mercancías en la sociedad capitalista se ajustaba a las horas de trabajo contenidas en ellas; este «valor» de las mercancías era el que Proudhon aspiraba a ver «constituido de tal modo que, coincidiendo la cantidad de trabajo, se cambiaran los productos de uno por los de otro, reformándose la sociedad para convertir a todos sus miembros en obreros, entre los que se estableciera un intercambio directo de cantidades iguales de trabajo». Esta deducción «igualitaria» de la teoría de Ricardo no era nueva: ya la habían establecido los socialistas ingleses, intentando llevarla a la práctica por medio de «bancos de intercambio», que no tardaron en quebrar.
Marx demostraba ahora que la «teoría revolucionaría» que Proudhon creía haber descubierto para la emancipación del proletariado no era más que una fórmula bajo la cual se escondía la moderna esclavitud de la clase obrera. De su ley del valor, Ricardo había deducido lógicamente la ley del salario; el valor de la mercancía, fuerza de trabajo, se mide por el tiempo de trabajo necesario para producir los objetos que el obrero necesita como sustento de su vida y para la perpetuación de la especie. Es una ilusión burguesa, una quimera, creer que puede existir un intercambio individual sin antagonismos de clase, confiar en implantar dentro de la sociedad burguesa un estado de armonía y de justicia eterna en el que nadie pueda enriquecerse a costa de otros.
Marx recoge la verdadera realidad en estas palabras: «En el instante mismo en que comienza la civilización, empieza la producción a erigirse sobre el antagonismo de las profesiones, los estamentos, las clases, reducidos todos en último término al que se erige entre el trabajo acumulado y el de cada día. Sin antagonismo, sin choque, no existe progreso: a esta ley ha obedecido hasta hoy la civilización. Hasta aquí, las fuerzas productoras de la sociedad se han desarrollado bajo el imperio de este antagonismo de clase». Proudhon, por medio de su idea del «valor constituido», pretende asegurar al obrero el producto, cada vez mayor, que crea en cada una de sus jornadas de trabajo gracias al progreso del trabajo común; pero Marx demuestra que el desarrollo de las fuerzas productivas que permiten al obrero inglés de 1840 producir veintisiete veces más que el de 1770 responde a condiciones históricas, nacidas todas del antagonismo de clases: acumulación de capitales privados, régimen de salarios. No puede existir remanente de trabajo, concluye Marx, sin que existan unas clases que se beneficien y otras que se perjudiquen.
Proudhon citaba el oro y la plata como las primeras pruebas de su «valor constituido», afirmando que era la consagración soberana del cuño del Estado la que convertía a estos metales en dinero. Marx refuta de plano esta tesis. El dinero, dice, no es un objeto: es una relación social que, como intercambio individual, corresponde a un determinado régimen de producción. «En efecto, hace falta ignorar en absoluto la historia para no saber que los soberanos de los Estados se han tenido que someter siempre y en todas partes a los factores económicos, sin poder dictarle nunca su ley. La legislación política y la burguesa no hacen, en realidad, más que proclamar y protocolizar la voluntad de los factores económicos… El derecho es, sencillamente, el reconocimiento oficial del hecho». El cuño del Estado no imprime al oro el valor, sino el peso; el oro y la plata sientan al «valor instituido» como al santo las armas; precisamente por su condición de signos de valor son las únicas mercancías que no se ajustan a su costo de producción, como lo demuestra que puedan ser sustituidos en la circulación por el papel. Es este un punto puesto en claro por Ricardo hace ya mucho tiempo.
Marx alude a la meta comunista, demostrando que la «exacta proporción entre la oferta y la demanda», indagada por Proudhon, sólo era posible establecerla en tiempos en que los medios de producción tenían carácter limitado y en que el intercambio se desarrollaba dentro de confines extraordinariamente angostos, en que la demanda imperaba sobre la oferta y el consumo gobernaba la producción. Todo esto había desaparecido al nacer la gran industria, a la que ya sus propios instrumentos forzaban a producir en cantidades cada vez mayores, que no podía esperar a la demanda ni estar pendiente de ella, que tenía que recorrer por fuerza, fatalmente, en constante sucesión de estaciones, el tránsito de la prosperidad a la depresión, a la crisis, al colapso, de aquí a la nueva prosperidad, y así incesantemente. «En la sociedad actual, en la industria basada en un régimen de intercambio individual, la anarquía de la producción, fuente de tanta miseria, es a la par la causa de todo progreso. Tenemos, pues, a la fuerza, que elegir uno de los dos términos del dilema: u optamos por guardar las proporciones justas del pasado con los medios de producción del presente, en cuyo caso seremos reaccionarios y utópicos en una pieza, o abrazamos el progreso sin la anarquía, pero no hay más remedio para esto que renunciar al intercambio individual, si queremos conservar las fuerzas productivas».
Todavía más importante que el primero es el segundo capítulo de la obra dirigida contra Proudhon. Si en aquel, Marx tiene que vérselas con Ricardo frente al cual no adopta aún una actitud de completa indiferencia científica —todavía compartía sin asomo de crítica, entre otras ideas suyas, la ley del salario—, en este se ve cara a cara con Hegel, es decir, en su propio elemento. Proudhon desfiguraba lamentablemente la dialéctica hegeliana. Se aferraba a su lado reaccionario, según el cual el mundo de la realidad se deriva del mundo de la idea, negando el lado revolucionario de la doctrina: la autonomía y libertad de movimientos de la idea, que pasa de la tesis a la antítesis, hasta desplegar a lo largo de esta lucha aquella unidad superior en la que se armoniza el contenido sustancial de ambas posiciones, cancelándose todo lo que de contradictorio había en su forma. Proudhon, por su parte, distinguía en toda categoría económica un lado bueno, ponderado por los economistas burgueses, y el lado malo, fustigado por los socialistas, y con sus fórmulas y síntesis creía remontarse a la par sobre unos y otros.
He aquí lo que Marx tiene que objetar a esta pretensión: «M. Proudhon se jacta de ofrecernos a la vez una crítica de la economía política y el comunismo, y no se da cuenta de que queda muy por debajo de una y de otro. De los economistas, porque considerándose filósofo, en posesión de una fórmula mágica, se cree relevado de la obligación de entrar en detalles económicos; de los socialistas, porque carece de la penetración y del valor necesarios para alzarse, aunque solo sea en el terreno de la especulación, sobre los horizontes de la burguesía. Pretende ser la síntesis y no es más que un error sintético; pretende flotar sobre burgueses y proletarios como hombre de ciencia, y no es más que un pequeño-burgués, que oscila constantemente entre el capital y el trabajo, entre la economía política y el socialismo». Cuidando, naturalmente, de no leer necio donde Marx dice pequeño-burgués, no es el talento de Proudhon lo que se pone en duda, sino su incapacidad para saltar sobre las fronteras de la sociedad pequeño-burguesa.
Nada más fácil, para Marx, que demostrar la precariedad del método seguido por Proudhon. Escindido el proceso dialéctico en un lado bueno y otro malo, y concebida una de las categorías como antídoto de la otra, la idea quedaba exánime, muerta, sin fuerzas para trasponerse y descomponerse en categorías. Como auténtico discípulo de Hegel que era, Marx sabía perfectamente que ese lado malo que Proudhon quería extirpar, era precisamente el que hacía la historia, retando al otro a combate. Si se hubiera querido conservar lo que había de bello en el feudalismo, la vida patriarcal de las ciudades, el esplendor de la industria doméstica en el campo, el desarrollo de la manufactura urbana, borrando del cuadro cuanto fuese sombra —la servidumbre de la gleba, los privilegios, la anarquía—, no se habría conseguido más que destruir todos aquellos elementos que desencadenaron la lucha, matando así en germen a la burguesía; pues esa aspiración equivale, en realidad, a la empresa absurda de borrar la historia.
Marx plantea el problema en sus verdaderos términos, del modo siguiente: «Para poder formarse un juicio exacto de la producción feudal, es preciso enfocarla como un régimen de producción basado en el antagonismo. Es necesario investigar cómo se producía la riqueza en el seno de este antagonismo, cómo las fuerzas productivas se iban desarrollando, a la par que se acentuaba la oposición entre las clases, cómo una de estas clases, el lado malo, el lado social, fue creciendo incesantemente hasta que llegaron a la madurez las condiciones materiales para su emancipación». Este mismo proceso histórico lo descubre Marx en la burguesía. Las condiciones de producción en las que ésta se desarrolla no tienen un carácter simple y uniforme, sino complejo y antagónico; en la misma proporción en la que crece la burguesía, va desarrollándose en su seno el proletariado, y pronto se define y acentúa también la posición mutua de lucha entre ambas clases. Los economistas son los teóricos de la burguesía; los comunistas y socialistas, los teóricos del proletariado. Para que estos dejen de ser unos soñadores utópicos entregados a la búsqueda fantástica de sistemas y preocupados por la posesión de una ciencia mágica que cure todos los males de las clases oprimidas, es preciso que el proletariado adquiera el desarrollo suficiente para constituirse como clase, y que las fuerzas productivas existentes en el seno de la burguesía se desarrollen también en el grado necesario para dejar traslucir las condiciones materiales previas a la emancipación del proletariado y a la formación de la nueva sociedad. «Pero, a medida que la historia avanza, y con ella empieza a destacarse, con trazos cada vez más claros, la cruzada proletaria, aquellos no tienen ya para qué ir a buscar la ciencia a sus cabezas; ahora, les basta con saber ver inteligentemente lo que se desarrolla ante sus ojos y convertirse en órganos de esa realidad. Mientras se limitan a indagar la ciencia y a construir sistemas especulativos, mientras no han traspuesto los umbrales de la lucha, no ven en la miseria más que la miseria, sin penetrar en el fondo verdaderamente revolucionario que en ella se aloja y que viene a echar por tierra la vieja sociedad. A partir de este instante, la ciencia se convierte en fruto consciente del movimiento histórico; deja de ser doctrinaria para convertirse en revolucionaria».
Las categorías económicas no son, para Marx, más que otras tantas expresiones teóricas, otras tantas abstracciones de la situación social. «Los factores sociales están íntimamente ligados a las fuerzas productivas. Con la adquisición de nuevas fuerzas productivas, el hombre cambia su régimen de producción, y al cambiar su modo de ganarse la vida, cambian también todas sus relaciones sociales… Y este mismo hombre que organiza sus relaciones sociales de acuerdo a su régimen material de producción, modela también los principios, las ideas, las categorías, de acuerdo a su situación social». Marx compara a esos economistas burgueses que hablan de las «instituciones eternas y naturales» de la sociedad burguesa con los teólogos ortodoxos, para quienes su religión, la religión creada por ellos, es una revelación divina, y las demás, puras invenciones humanas.
Marx sigue demostrando acerca de toda una serie de categorías económicas —división del trabajo y maquinaria, competencia y monopolio, propiedad del suelo y renta, huelgas y sindicatos obreros— que Proudhon adujera para fundamentar su método, la precariedad de este. La división del trabajo no es una categoría económica, como Proudhon pretende, sino una categoría histórica que asume las formas más diversas a través de los distintos períodos de la historia. Su existencia está condicionada, en el sentido de la economía burguesa, a la fábrica. Pero la fábrica no surge, como lo entiende Proudhon, por un acuerdo amistoso de los trabajadores, ni surge siquiera en el seno de los antiguos gremios; el precursor del taller moderno hay que buscarlo en el comerciante y no en el viejo maestro del oficio.
La competencia y el monopolio tampoco son categorías naturales, sino sociales. La competencia no incentiva la industria, sino el comercio; no lucha por el producto, sino por la ganancia; no es una necesidad del alma humana, como creía Proudhon, sino que nace de las necesidades históricas en el transcurso del siglo XVIII, del mismo modo que, por efecto de otras necesidades históricas, puede desaparecer en el XIX.
No menos falso es creer, como hace Proudhon, que la propiedad del suelo no tiene base económica alguna, sino que descansa en consideraciones psicológicas y morales, solo remotamente relacionadas con la producción de la riqueza; la renta de la tierra tiende, según él, a atar al hombre con vínculos más fuertes a la naturaleza. «La propiedad se ha desarrollado de modo distinto y bajo condiciones sociales muy diferentes en cada período de la historia. Explicar la propiedad burguesa equivale, por lo tanto, a exponer las condiciones sociales de producción bajo la era de la burguesía. Solo la metafísica y la jurisprudencia pueden hacerse la ilusión de concebir la propiedad como relación independiente y sustantiva». La renta del suelo —o sea, el remanente que queda después de deducir del precio de los productos de la tierra el costo de producción, incluyendo las ganancias e intereses usuales del capital— surge bajo un determinado régimen social, y solo puede subsistir bajo este. No es otra cosa que la propiedad del suelo en su modalidad burguesa: la propiedad feudal sometida a las condiciones de producción de la burguesía.
Finalmente, Marx pone de relieve la importancia histórica de las huelgas y los sindicatos, de las que Proudhon no quería saber nada. Por mucho que los economistas y los socialistas, aunque inspirados por razones opuestas, quieran disuadir al obrero de manejar estas armas, las huelgas y los sindicatos se desarrollan paralelamente a la gran industria. No importa que la competencia venga a dividir al obrero por el lado de sus intereses: hay un interés común que los une, y es el interés de mantener el nivel de sus salarios; la idea común de la defensa los asocia al sindicato, que contiene todos los elementos para una futura disputa, lo mismo que la burguesía empezó a aglutinarse en asociaciones parciales contra el señor feudal, para constituirse al cabo como clase, y, una vez constituida romo clase, transformar la sociedad feudal en burguesa.
El antagonismo entre el proletariado y la burguesía es la lucha de una clase contra otra, lucha que, al alcanzar su punto de apogeo, implica una total revolución. El movimiento social no excluye al político, pues no existe movimiento político que no tenga simultáneamente carácter social. Solo en una sociedad sin clases dejarán las evoluciones sociales de representar revoluciones políticas. Hasta que ese momento llegue, la ciencia social, en vísperas de toda fundamental reorganización de la sociedad, no puede tener más lema que este: «Luchar o morir; la guerra violenta o la nada. Es el dilema inexorable». Con estas palabras de Jorge Sand termina la obra polémica de Marx contra Proudhon.
En este trabajo, en el que se desarrolla el materialismo histórico bajo toda una serie de criterios sustanciales y decisivos, Marx subraya también definitivamente su actitud ante la filosofía alemana, remontándose a Feuerbach para retornar a Hegel. La escuela hegeliana oficial estaba en quiebra. No había sabido hacer otra cosa que convertir la dialéctica del maestro en patrón rutinario, aplicándolo sin ton ni son a cuanto se le ponía enfrente. De esos hegelianos podía decirse, como en efecto se dijo, que no sabían nada de nada y escribían de todo.
Feuerbach firmó su sentencia de muerte al liquidar el concepto especulativo; el contenido positivo de la ciencia volvía a prevalecer sobre el costado formal. Pero el materialismo feuerbachiano carecía del «principio enérgico»; no acertaba a separarse del campo de las ciencias naturales, y solo esclarecía el proceso histórico. Marx no podía darse por satisfecho con esto, como aquellos viajantes y predicadores de materialismo, los Büchnery los Vogt, cuyo mezquino y ridículo modo de pensar le hizo decir a Feuerbach que estaba de acuerdo con este materialismo en cuanto miraba hacia el pasado, pero no en lo que decía en relación con el futuro. «El pobre caballo de mala muerte que arrastra el carro de la inteligencia burguesa al uso se detiene perplejo, naturalmente, ante la trinchera que separa la esencia del fenómeno, la causa del efecto: es lógico, pero el que se vea forzado a cabalgar sobre este accidentado y peligroso terreno de los pensamientos abstractos, debería procurar traer otra caballería». Son palabras tomadas de Engels.
Sin embargo, los hegelianos no eran Hegel; los discípulos podían ser modelo de ignorancia, pero el maestro figuraba entre las cabezas más ciaras y profundas de la humanidad. Había en su pensamiento un rasgo de sentido histórico que lo diferenciaba de todos los demás filósofos y le había permitido formarse una concepción magnífica de la historia, aunque fuese bajo una forma puramente idealista, una forma que lo veía todo, por decirlo así, como reflejado en un espejo cóncavo, representándose la historia del mundo como una especie de experimento práctico, realizado para contrastar los progresos de la idea. Feuerbach no llegó a asimilar totalmente este contenido positivo de la filosofía de Hegel, que los hegelianos luego dejaron perderse.
Marx lo recogió, pero le dio una vuelta, para arrancar no de la «idea pura», sino de los crudos hechos de la realidad, con lo cual confirió al materialismo de una dialéctica histórica a la par que de un «principio enérgico» que no se conformaba con explicar la sociedad, sino que aspiraba a transformarla.
5. DEUTSCHE BRÜSSELER ZEITUNG
Marx encontró dos editores, uno para la versión alemana en Bruselas y otro para la francesa en París, que decidieron a publicar su obrita polémica contra Proudhon, aunque los gastos de impresión corrieran por cuenta suya; la obra vio la luz a fines del verano de 1847, y coincidiendo con esto, le fueron abiertas las columnas de la Deutsche Brüsseler Zeitung, desde donde pudo hacer propaganda pública de sus ideas.
Este periódico había empezado a publicarse bisemanalmente a comienzos del año, dirigido por aquel mismo Adalberto N. Bornstedt que redactara en otro tiempo el Vorwaerts de Bornstein y que había estado a sueldo de los gobiernos austríaco y prusiano. El hecho aparece hoy documentado por información de los archivos de Berlín y de Viena, sin dejar margen para la duda; lo que no sabemos es si este personaje seguía siendo en Bruselas agente de la policía. Las sospechas a las que su actuación dio lugar se vieron contrarrestadas por las denuncias que la embajada prusiana de Bruselas formuló al Gobierno belga contra su periódico. Cierto es que esto podía ser también un ardid para acreditar a su director a los ojos de los elementos revolucionarios congregados en torno a él, pues ya sabemos que los defensores del trono y el altar no suelen tener muchos escrúpulos en la elección de medios para sus augustos fines.
De todos modos, Marx no creyó nunca que Bornstein los traicionara. No se ocultaban las faltas de su periódico, pero, a pesar de ellas, reconocía sus méritos, entendiendo que lo indicado era remediar sus defectos en vez de refugiarse detrás del cómodo pretexto que ofrecía el nombre dudoso de su director. El 8 de agosto, Marx escribía a Herwegh en los siguientes términos, llenos de reproches: «Unas veces porque no nos agrada el hombre, otras veces porque nos desagrada la mujer, cuándo es la tendencia, cuándo el estilo, cuándo el formato e incluso la distribución de lo que nos parece peligroso… Estos alemanes tienen siempre mil máximas y aforismos preparados para justificar la inacción y dejar pasar tontamente las oportunidades. En cuanto surge la posibilidad de hacer algo, los gana la perplejidad». Viene luego un suspiro de amargura, diciendo que a sus trabajos les ocurre lo mismo que a la Brüsseler Zeitung, y una enérgica maldición contra esos burros que toman a mal que prefiera publicar en francés a quedarse inédito.
No sabemos si estas palabras de Marx deben interpretarse en el sentido de que pasara un poco por alto las dudas que Bornstein despertaba simplemente para «no desaprovechar la oportunidad», pero aunque así fuera, no habría razón para reprochárselo. La posibilidad que se ofrecía era demasiado propicia, y hubiera sido necio dejarla escapar por una simple sospecha personal. En la primavera de 1847, la penuria de la hacienda había obligado al rey de Prusia a convocar la Dieta unificada, en la que se refundían las representaciones provinciales que venían funcionando, y que era, por lo tanto, una corporación de tipo feudal y por estamentos, semejante a la que idénticas circunstancias obligaran a Luis XVI a convocar en la primavera de 1789.Las cosas en Prusia no se desarrollaron con la misma rapidez que en Francia; pero, no obstante, la Dieta no desataba los cordones de la bolsa y hacía saber al gobierno, sin muchas vueltas, que no autorizaría ningún recurso en tanto no se ampliaran sus derechos y se regularizaran sus convocatorias. Y como la penuria financiera apremiaba, era evidente que la danza habría de continuar, más temprano o más tarde; no había tiempo que perder.
En esta órbita de preocupaciones se mueven los artículos escritos por Marx y Engels para el periódico de Bruselas. Comentando los debates de la Dieta prusiana sobre el librecambio y el régimen de protección arancelaria, apareció en sus columnas una crítica que, aunque anónima, procedía visiblemente, por su contenido y su estilo, de la pluma de Engels. Este había llegado por entonces a la conclusión de que la burguesía alemana necesitaba un arancel alto para no perecer entre las uñas de la industria extranjera y acumular las energías necesarias para sobreponerse al absolutismo y al feudalismo. Inspirándose en estas razones, Engels recomendaba al proletariado que apoyara la agitación arancelaría; pero no lo impulsaba, en esta recomendación, otro fundamento. Lejos de eso, y aun entendiendo que List, la mayor autoridad de los arancelarios, había producido siempre los mejores frutos de la literatura económica burguesa de Alemania, añadía que toda la obra gloriosa de este autor estaba copiada de Ferrier, escritor francés, autor teórico del sistema continental, y precavía a los obreros para que no se dejaran engañar por la retórica del «bienestar» de la clase trabajadora que alzaban como pomposo estandarte de sus campañas egoístas lo mismo unos que otros, los librecambistas y los partidarios del arancel. El salario del obrero no sufría alteración bajo ninguno de los dos sistemas, y si él defendía el arancel era simplemente como «medida burguesa progresiva». Tal era también la posición adoptada por Marx.
Obra común de ambos, es un extenso artículo dedicado a repeler un ataque del socialismo cristiano-feudal. Este ataque se había publicado en el Rheinischer Beobachter, órgano recientemente fundado en Colonia por el Gobierno para poner a los obreros en contra de la burguesía de la región renana. Fue en sus columnas donde recibió el espaldarazo, como él mismo cuenta en sus Memorias, el joven Hermann Wagener. Marx y Engels no podían ignorar, estrechamente relacionados como lo estaban con Colonia, de quién provenía el ataque; la sátira del «calvo consejero municipal» es, por decirlo así, el ritornelo constante de su artículo. Wagener formaba parte, a la postre, del Gobierno de Magdeburgo.
Esta vez, el órgano gubernamental se valía del fracaso de la Dieta prusiana como cebo para su campaña acerca de los obreros. La burguesía —decía el periódico—, al denegar sus créditos al Gobierno, demostraba que no le preocupaba más que una cosa, llegar al poder, y que el bienestar del pueblo le era indiferente; que echaba al pueblo por delante para intimidar al Gobierno, tomándolo como carne de cañón en la conquista del poder. La respuesta de Marx y Engels está al alcance de la mano de cualquiera. El proletariado —replican — no se deja engañar por la burguesía ni por el Gobierno; se limita a preguntar qué satisface mejor sus propios fines, si el predominio de la burguesía o la hegemonía del Gobierno, y para contestar a esta pregunta le basta con establecer una simple comparación entre el estado actual de los obreros alemanes y el de los franceses o ingleses.
El periódico gubernamental lanzaba esta exclamación demagógica: «¡Oh, pueblo bienaventurado! Has triunfado en el terreno de los principios. No importa que no sepas lo que es eso, ya te lo explicarán tus representantes, y mientras los oyes hablar horas y horas, acaso llegues a olvidar el hambre que te aqueja». Marx y Engels contestaban a esto, ante todo, con una sátira mordaz, diciendo que bastaba ver cómo quedaban impunes esas exteriorizaciones fustigantes, para convencerse de la libertad de la que disfrutaba la prensa alemana, pero luego advertían que el proletariado había sabido comprender tan certeramente la batalla librada en el terreno de los principios, que no reprochaba al Parlamento el haberla ganado. Si no se hubiese limitado a reclamar la ampliación de sus derechos corporativos, sino el tribunal del jurado, la igualdad ante la ley, la abolición de las prestaciones personales, la libertad de prensa, la libertad de asociación y una verdadera representación popular, habría encontrado en la clase proletaria el más decidido y firme apoyo.
Después de esto, los autores pasaban a pulverizar todas aquellas piadosas prédicas sobre los principios sociales del cristianismo que pretendían oponerse a las doctrinas comunistas. «Los principios sociales del cristianismo han tenido ya dieciocho siglos para desenvolverse, y no necesitan que un consejero municipal prusiano venga ahora a desarrollarlos. Los príncipes sociales del cristianismo justificaron la esclavitud en la antigüedad, glorificaron en la Edad Media la servidumbre de la gleba y se disponen, si es necesario, aunque frunciendo un poco el ceño, a defender la opresión moderna del proletariado. Los principios sociales del cristianismo predican la necesidad de que exista una clase dominante y una clase dominada, contentándose con formular el piadoso deseo de que aquella sea lo más benéfica posible. Los principios sociales del cristianismo dejan la desaparición de todas las infamias para el cielo, justificando con esto la perpetuación de esas mismas infamias sobre la tierra. Los principios sociales del cristianismo ven en todas las maldades de los opresores contra los oprimidos el justo castigo del pecado original y de los demás pecados del hombre o la prueba a que el Señor quiere someter, según sus designios inescrutables, a la humanidad. Los principios sociales del cristianismo predican la cobardía, el desprecio de la propia persona, el envilecimiento, el servilismo, la humildad, todas las virtudes del canalla; el proletariado, que no quiere que se lo trate como canalla, necesita mucho más de su valentía, de su sentimiento de propia estima, de su orgullo y de su independencia, que del pan que se lleva a la boca. Los principios sociales del cristianismo hacen al hombre miedoso y trapacero, y el proletariado es revolucionario». Este proletariado revolucionario es el que Marx y Engels capitanean, dando con él batalla a todo ese fuego de artificio de las reformas sociales de la monarquía. Ese pueblo, que agradece los puntapiés y las limosnas con los ojos arrasados de lágrimas, no existe más que en la fantasía de los reyes; el verdadero pueblo, el proletariado, es, según la frase de Hobbes, un muchacho robusto y malicioso, y el ejemplo de Carlos I de Inglaterra y el de Luis XVI de Francia demuestran la suerte que les espera a cuantos reyes lo pretenden engañar.
El artículo cayó como granizo sobre el sembrado feudal—socialista, pero algunas piedras fueron a parar a campos ajenos. Marx y Engels, que habían defendido siempre con gran razón la conducta del Parlamento al negar todo recurso a un Gobierno haragán y revolucionario como aquel, le hacían demasiado honor al sujetar a idéntico punto de vista la denegación de un impuesto sobre la renta propuesto por el Gobierno a la burguesía. Se trataba, en realidad, de una emboscada tendida por el Gobierno a la burguesía. La iniciativa de abolir los tributos de molienda y matanza, que tanto agobiaban a los obreros de las grandes ciudades, acudiendo, como medida principal para nivelar el desequilibrio financiero, a un impuesto sobre la renta que gravase sobre las clases acomodadas partió primitivamente de la burguesía renana, que se inspiraba, al obrar así, en razones idénticas a las que movieran a la burguesía inglesa en su campaña contra el impuesto sobre los granos.
El Gobierno aborrecía resueltamente esta petición, que iba contra los grandes terratenientes, sin que esta clase pudiera esperar, a cambio de la abolición de los impuestos de molienda y matanza —que solo se cobraban en las grandes ciudades— una baja de salarios del proletariado, al que explotaba. No obstante, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley recogiendo aquellos deseos, pero fue con la pérfida intención de desprestigiarlo ante la opinión pública, haciéndose popular a costa suya, pues daba por descontado que una corporación feudal y por estamentos como era aquella, no habría de acceder en modo alguno a una reforma fiscal que tendía a desgravar, aunque solo fuera pasajeramente, a las clases trabajadoras a costa de las clases acomodadas. Ya la votación previa sobre el proyecto de ley, en la que casi todos los príncipes, todos los junkers y todos los funcionarios votaron en contra, pudo convencer al Gobierno del acierto de sus previsiones. Tuvo, además, la gran suerte de que una parte de la burguesía temerosa de ver triunfar el proyecto, se pasara ruidosamente al otro campo.
Las plumas oficiales se encargaron enseguida de explotar el caso, presentando la denegación de aquel impuesto como una prueba concluyente del juego mentiroso de la burguesía: al Rheinischer Beobachter no había manera de correrlo de esta argumentación. Marx y Engels tenían mucha razón al decirle a su «consejero municipal» que era «el mayor y más desvergonzado ignorante en asuntos económicos» si afirmaba que un impuesto sobre la renta podía remediar ni un ápice de la miseria social, pero no tenían ninguna duda cuando defendían la denegación del impuesto solicitado como una medida legítima contra el Gobierno. Al Gobierno no le afectaba para nada este golpe, y financieramente más lo fortalecía que lo debilitaba respetarle el tributo de molienda y matanza, que funcionaba admirablemente y daba un gran rendimiento, en vez de sustituírselo por un impuesto sobre la venta, que le daría grandes dolores de cabeza, pues si bien habría de pesar sobre las clases acomodadas, no estaba exento, como nos revela la experiencia, la antigua y la moderna, de veleidades. En este caso concreto, Marx y Engels seguían considerando revolucionaria a la burguesía allí donde, en realidad, ya era reaccionaria.
Táctica contraria seguían con mucha frecuencia los «verdaderos» socialistas, y es perfectamente explicable que, en momentos en los que la burguesía empezaba a tener cubierto el riñón, Marx y Engels volvieran a enfrentarse con esta tendencia. Así lo hicieron en una serie de folletines publicados por Marx en la Deutsche Brüsseler Zeitung contra «el socialismo alemán en verso y en prosa», y en un artículo, inédito hasta hoy, firmado por Engels pero redactado, seguramente, por ambos. En estos trabajos, ajustan las cuentas con el costado estético—literario del «verdadero» socialismo, su costado más flojo, o el más fuerte, según se mire. En esta crítica de Marx y Engels contra la obra artística de los socialistas alemanes, no siempre se guarda debida consideración con los fueros del arte, sobre todo en aquel citado artículo inédito, donde se juzga con excesiva dureza el espléndido Ça ira de Freiligrath. Las Canciones del pobre, de Carlos Beck, no merecieron tampoco de Marx otro juicio que el severísimo de «ilusiones pequeño-burguesas». Sin embargo, en esta crítica se predice ya la triste suerte que habría de correr, cincuenta años más tarde, el pretencioso naturalismo, con estas palabras: «Beck canta la cobarde miseria pequeño—burguesa, el pauvre honteux, con sus sórdidas, devotas e inconsecuentes aspiraciones, no al proletario orgulloso de sí mismo que se yergue, revolucionario y amenazador». Al lado de Beck, hay que citar al desventurado Grün, quien, en un libro del que ya nadie se acuerda, maltrata a Goethe «desde el punto de vista humano», pretendiendo construir el «verdadero hombre» con todo lo que había de mezquino, de aburrido y de vulgar en el gran poeta.
Más importante que estas pequeñas escaramuzas es un extenso estudio en el que Marx critica el radicalismo retórico habitual, con no menos dureza que el socialismo fraseológico de los gobiernos. En una polémica con Engels, Carlos Heinzen explicaba por la teoría del poder la injusticia del régimen de la propiedad, y llamaba cobarde y necio a todo aquel que, declarando la guerra al burgués por sus riquezas dejaba en paz el monarca con su poder. Aunque Heinzen era un vocinglero y no merecía que se le prestara la menor atención, sus opiniones reflejaban fielmente los gustos del vulgo «ilustrado». La monarquía, según él, solo debía su existencia al hecho de que los hombres hubiesen carecido durante siglos enteros de dignidad moral y de sano sentido común; pero ahora, recobrados estos preciosos bienes, todos los problemas sociales desaparecían ante este candente dilema: ¿monarquía o república? Esta ingeniosa concepción venía a completar justamente la ingeniosa idea de los príncipes, según la cual los movimientos revolucionarios eran siempre obra de la mala voluntad de unos cuantos demagogos.
Marx salía al paso de esto demostrando, a la luz de la historia alemana muy principalmente, que es la historia la que hace a los príncipes y no al revés, los príncipes a la historia. Ponía de relieve los orígenes económicos de la monarquía absoluta, que nace en el periodo de transición en el que los viejos estamentos feudales tienden a desaparecer y el brazo villano de la Edad Media se va convirtiendo en la moderna burguesía. El que en Alemania se desarrollara tardíamente y se mantuviese en el poder por más tiempo que en otros sitios, se explica por el raquitismo de la clase burguesa alemana. Son, pues, razones económicas las que explicaban la exaltación de los príncipes a su poder reaccionario. La monarquía absoluta, que empezó favoreciendo el comercio y la industria, y alentando el desarrollo de la burguesía, como condiciones necesarias para el poder nacional de los reinos y el esplendor de la propia corona, se interponía ahora como un obstáculo, tan pronto como la industria y el comercio se convertían en armas peligrosas puestas en manos de una clase burguesa poderosa y fuerte. Apartando la mirada, ya temerosa y empañada, de la ciudad, cuna de su esplendor, la volvía al campo, abonado con los cadáveres de sus gigantescos enemigos.
El estudio abunda en fecundos puntos de vista. Pero no era tan fácil dar la batalla al «sano sentido común» del buen burgués. Pasaron muchos años y Engels volvió a esgrimir contra Dühring, en favor de Marx, esta misma teoría del poder desarrollada aquí por Marx contra Heinzen, en defensa de Engels.